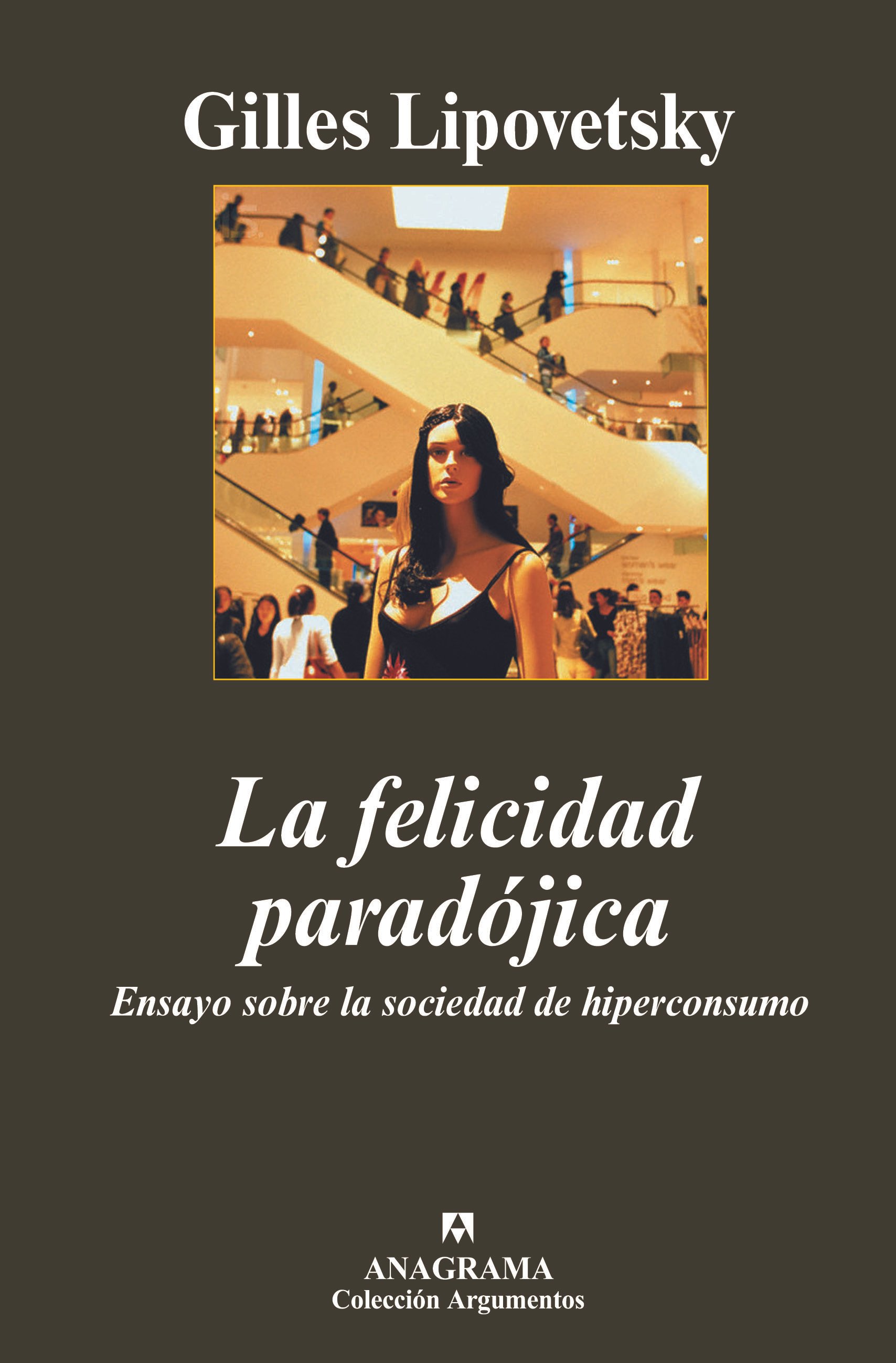5/5-Hipocondríacos emocionales y la obsesión por ser feliz (por Jan Doxrud)
Pasemos ahora a examinar algunas de las principales críticas realizadas a la psicología positiva. El ya citado Pérez-Álvarez apunta contra la terminología misma, es decir, al hablar de psicología “positiva” se introduce una división y distinción respecto a una psicología “negativa”, aquella que solo se centra en patologías mentales y no en lo que el autor denomina como “hapiología”. El problema, y esto es un punto muy importante del paper del autor, es que las emociones y rasgos psicológicos no son “positivos” o negativos” en sí mismos, puesto que hay que entenderlos dentro de un contexto específico y las motivaciones implicadas.
Por ejemplo, para un ludópata optimista le puede resultar más difícil dejar el juego y el perdón en sí mismo no es beneficioso o perjudicial. Por ejemplo, tenemos un caso de violencia intrafamiliar en donde el hombre golpea continuamente a su mujer e hijos. ¿Creerá el lector que la mujer, tras un período de reflexión fría, decida finalmente poner fin de raíz a la relación?
Sumado a lo anterior, Pérez-Álvarez señala que la PP está plagada de premisas pseudocientíficas, argumentos tautológicos, experimentos sin controles desafiantes, hallazgos de sentido común y confusión entre correlación y causalidad. Ejemplo de lo anterior es señalar que “el bienestar está relacionado con la satisfacción”, que “estar bien produce bienestar” o que “el bienestar produce salud en vez de la salud bienestar”.
Otro ejemplo proporcionado por el autor de un texto del psicólogo Gonzalo Hervás:
“(…) una organización empresarial o un colegio generarán más bienestar si aportan los nutrientes necesarios para generar satisfacción en cada una de las áreas de bienestar propuestas por Ryff.”
Con ironía Pérez-Álvarez señala:
“Igualmente, un economista sería infalible si dijera que una pareja o matrimonio tiene más dinero en la medida en que sus miembros aporten más ingresos, etc”.
Otra crítica del autor apunta a la ya mencionada “ecuación de la felicidad” basada en el libro de Lyubomirsky:
H = S (50%) + C (10%) + A (40%)
En su libro, Ehrenreich es tajante al señalar que tal ecuación bordea el ridículo. Le hizo ver a Seligman lo que cualquier estudiante de primero de física se hubiese preguntado: “¿Cuáles son las unidades de medida?”. ¿Cómo medimos un estado subjetivo como lo es la felicidad? Si depende de las “circunstancias” ¿cómo se cuantifica esto último? Lo mismo con la voluntad y capacidad para sobreponerme ante circunstancias adversas. Por lo demás se necesita de una unidad de medida, por ejemplo, tenemos la Segunda Ley de Newton, F = m x a, para la cual utilizamos unidades de medidas como newton, kilogramos o metros por segundo. O podemos citar el caso del PIB = C + I + X – I, para lo cual podemos utilizar unidades monetarias. Por lo tanto ¿qué sucede con H = S + C + A?
Como irónicamente escribió Ehrenreich, ¿quizá debamos utilizar la cantidad de pensamientos felices al día? La misma autora relata que Seligman le respondió que “C” tendría que descomponerse en 20 factores diferentes (como religión, matrimonio, etc). El punto de Ehrenreich es la carencia de sentido de esta fórmula, su reduccionismo y el pasar por alto que el tema de la felicidad es un extremadamente complejo y sistémico. Al respecto comenta la autora
“¿Cómo sabemos que H es solo una suma de variables, y no algún tipo de relación más complicada, en la que quizá se den efectos de ‘segundo orden’, como CV o V multiplicado por C?”.
Ahora proliferan libros con esta clase de títulos
Por su parte, Pérez-Álvarez afirma que esta ecuación revela el carácter conservador y subjetivista de la “ciencia de la felicidad”, “con el presunto 50% genético, el escaso valor de las circunstancias y, respecto a la actividad deliberada, el énfasis en el pensamiento (lo que tu pienses)”. Cabanas e Illouz, haciendo referencia a la “fórmula de la felicidad”, señalan que esta resume 3 aspectos clave de la psicología positiva. La primera es el individualismo, es decir, que el 90% de la felicidad se atribuye a factores individuales y psicológicos. En segundo lugar tenemos que la felicidad se aprende, “solo es una cuestión de voluntad, de perfeccionamiento de uno mismo y de saber cómo. En tercer lugar tenemos que los factores no individuales juegan un papel insignificante. De acuerdo con los autores, tal visión individualista de la felicidad promueve un tipo de persona que no cuestiona el orden establecido puesto que las circunstancias no juegan un papel relevante en la felicidad.
El libro de Cabanas e Illouz critican esta idea de que la felicidad depende solo de uno mismo y que es nuestra responsabilidad tal como queda reflejado en la película protagonizada por Will Smith: “En busca de la felicidad”. El protagonista, Christopher Gardner, representa – de acuerdo con los autores – “la quintaesencia de la persona hecha a sí misma y su vida como una especie de lucha social-darwinista por el ascenso social que acaba con el mensaje fundamental de que a meritocracia funciona porque el esfuerzo personal, el optimismo y la tenacidad siempre son recompensados”.
La psicología positiva y otros comerciantes de la felicidad parecieran decirnos que “quien no es feliz es porque no quiere” y, como escriben Cabanas e Illouz, convierten a la felicidad en una meta insaciable y comiencen a proliferar “hipocondríacos emocionales” “constantemente preocupados por cómo ser felices, continuamente pendiente de sí mismos, ansiosos por corregir sus deficiencia psicológicas, por gestionar sus sentimientos y por encontrar la mejor forma de florecer o crecer personalmente”. Más adelante los autores continúan con este tema de la “obsesión con uno mismo” y cómo la industria de la felicidad – incluyendo a la psicología positiva – lo fomenta y normaliza propiciando así la proliferación de lo que denominan como “happycondríacos”. En palabras de Cabanas e Illouz:
“(…) la industria de la felicidad vive de normalizar esta obsesión, es decir, de que se asuma como normal e incluso deseable la idea de que la forma más provechosa, funcional y saludable de vivir es estar continuamente preocupándose por corregir supuestas deficiencias y por buscar nuevas y mejores formas que reporten a uno mayor felicidad”.
La psicoterapeuta, Mariana Caplan, advertía en su libro “Con los ojos bien abiertos” sobre el desarrollo de un verdadero negocio en torno al turismo espiritual y que tiene entre sus víctimas a esos buscadores – quizás bien intencionados – pero también obsesionados por ser felices. El problema con esto es que tales personas pueden caer víctimas de talentosos charlatanes espirituales que saben muy como vestirse, comportarse y hablar como guía espiritual. Pero detrás de estas personas se esconden narcisistas manipuladores que buscan poder, control, dinero y sexo, tal como fue el caso de “Osho” o Sai Baba.
Caplan aborda lo que denomina como “enfermedades de transmisión espiritual” entre las cuales podemos mencionar la “mentalidad de grupo” en donde los miembros de un colectivo, ya sea una secta religiosa, empresas de coaching y partidos políticos, se someten a un proceso de homogenización en virtud del cual hablan, piensan, se comportan e incluso se visten igual. Por su parte el sociólogo francés, Gilles Lipovetsky, escribe en su libro “La felicidad paradójica”, que en la era del hiperconsumo se ha expandido lo que denomina como el “mercado del alma”, en donde ya no se busca sólo confort material, sino que también psíquico, armonía interior y plenitud subjetiva.
En virtud de lo anterior han florecido las técnicas derivadas del desarrollo personal, así como también el éxito de doctrinas orientales y nuevas espiritualidades. Se trata de una sabiduría light y de un hiperconsumidor que va de una técnica espiritual a otra, de un tipo de yoga a otro, que se tatúa a Buddha, prende inciensos y colecciona cuarzos.
El pensamiento positivo per se no es condenable, pero hay que resguardarse de la “tiranía” de este mismo. Como explica Ehrenreich, el comunismo soviético constituyó un buen ejemplo de cómo se usa el pensamiento positivo para el control social. Sucede que en esta clase de dictaduras el optimismo es una obligación y todos, desde los individuos hasta los medos de comunicación no deben cuestionar, criticar ni menos mostrar y evidenciar que algo mal anda con el sistema. Basta que el mire la falsa emocionalidad en Corea del Norte, en donde las emociones no deben solamente experimentarse internamente, sino que exteriorizarlas de manera exagerada.
El marxismo-leninismo es una ideología occidental y representante de la “idea de progreso” que dota a las personas de un sentido, es decir, que esta historia – más allá de la dialéctica – sigue un curso lineal hasta llegar a una utopía final donde reinará la abundancia y la felicidad. Por ende esta ideología se fundamenta en un optimismo ingenuo sin base alguna y también en una esperanza en un futuro prometedor que ameritaba aniquilar a cualquiera que se interpusiera en el camino.
Ehrenreich nos recuerda la (muy recomendada) obra de Milan Kundera “La Broma” (1967) en donde a su protagonista Ludvik no le hacía sentido que la mujer a la cual amaba – su novia Marketa – y con la cual quería profundizar su relación, se sintiera realizada por haber sido elegida para hacer un curso de formación ideológica. Fue en una carta en tono de broma dirigida a Marketa cuando Ludvik se mete en problemas: es expulsado del Partido y enviado a un campo de trabajos forzados. Marketa, idealista, “optimista” y comprometida con la causa no le hizo gracia la siguiente frase de Ludvik y, no bastando eso, la comparte con las autoridades:
¡El optimismo es el opio del pueblo! El espíritu sano hiede a idiotez. ¡Viva Trotsky! Ludvik”.
Sobre este tema del optimismo forzado comenta Ehrenreich:
“La gran ventaja de este pensamiento positivo al estilo americano es que uno puede contar con que sean las personas quienes se lo impongan a sí mismas. Los regímenes estalinistas tenían que apoyarse en el aparato del Estado (escuelas, policía (…)”.
Bernard Bruneteau ha abordado en su libro “La felicidad totalitaria” este control que, en este caso específico, el comunismo y el nazismo ejercieron sobre los cuerpos y, por ende, las emociones de las personas. En estos regímenes las personas deben asumir su “papel” y deben actuar y sentir lo que la ideología oficial establece y la felicidad fingida es parte del guión.
Palabras finales
Barbara Ehrenreich propone ir hacia un pensamiento “postpositivo” que implica salir de ese mundo maniqueo o binario en donde “o se es positivo o se es negativo”. Lo cierto es que tanto el pensamiento negativo como el positivo pueden ser perjudiciales puesto que, como explica Ehrenreich, en ambos casos se presenta una “incapacidad para separar la emoción de la percepción” y, junto con esto, el “deseo de aceptar lo ilusorio como real”. ¿Qué alternativa propone la autora? Lo que recomienda es intentar de salir de uno mismo para ver las cosas “como son”, evitando así colorear la realidad con nuestros sentimientos y fantasías.
Otro punto importante que debemos recordar es el “contexto” lo cual lleva aparejado el hecho de que no existen emociones negativas y positivas desvinculadas de tal contexto. ¿Acaso el miedo es “en sí mismo” negativo? ¿Acaso el miedo no nos ayuda para protegernos de eventuales peligros? ¿Es la esperanza “en sí misma” positiva? ¿Acaso es positivo que una mujer aguante las agresiones de su pareja ya que tiene la esperanza (infundada) de que en el futuro cambiará? ¿Acaso el pensar negativo puede también sernos útil a la hora de evaluar situaciones y tomar decisiones correctas? Hay que valorar las emociones y sentimientos de acuerdo al contexto, y no imponerse una pesada carga consistente en “mantenerse positivo” a pesar de todo y vivir dentro de un optimismo ingenuo y una felicidad ilusoria (y forzada).
Nuestros estados de ánimo tienen una influencia en cómo percibimos y evaluamos las situaciones que experimentamos y, viceversa, es decir, no es una relación unidireccional. Ehrenreich recomienda, por ejemplo, considerar lo que observan los demás, “ya que lo que creemos percibir nosotros puede resultar erróneo, y cuanta más información tengamos, más posibilidades habrá de salir con bien de una situación”. Ahora bien, la autora nos previene también de los peligros del pensamiento grupal y dejarnos guiar por el “rebaño”, que termina por aniquilar nuestro pensamiento crítico.
Artículos complementarios
1/3-La muerte (por Jan Doxrud)
2/3-La muerte (por Jan Doxrud)
3/3-La muerte (por Jan Doxrud)
1/2-El Nihilismo (por Jan Doxrud)
2/2-El Nihilismo (por Jan Doxrud)
Maya o el velo de la ilusión (por Jan Doxrud)
2/2-Buddhismo: ¿Qué es (o no es) el Nirvana? (2) (por Jan Doxrud)
1/2-Buddhismo: breve introducción (por Jan Doxrud)
El desafío del pluralismo religioso: ¿salvación para algunos, nadie o para todos? (por Jan Doxrud)
Breves palabras sobre el ateísmo (por Jan Doxrud)